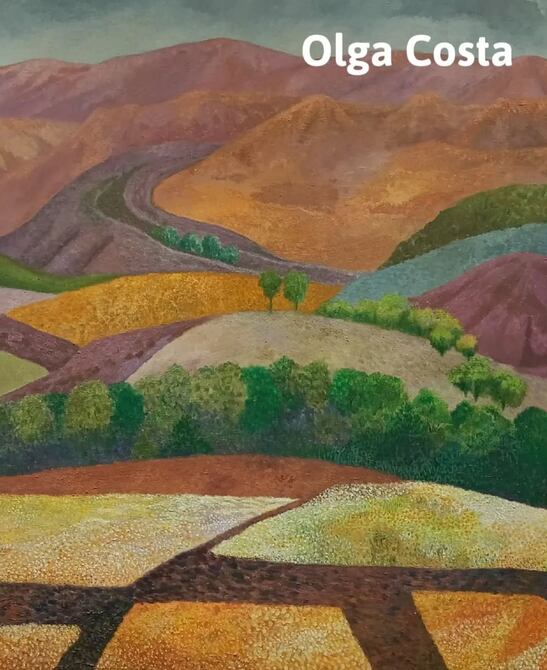A veces me escondo en lugares donde solo yo puedo encontrarme, me interno en un bosque bajo la lluvia, en las calles oscuras de la ciudad entre la niebla, me encierro en una habitación donde la complicidad de una luz tenue y una música secreta me permiten acceder a ese espacio solo mío donde imagino el mundo no como es sino como podría haber sido. Suelo llorar por todos esos ‘yos’ que hubiera deseado ser y no fui. Sé que no estoy sola, que es inherente a la condición humana desear ser pájaros que nadan y peces que vuelan, desear ser libres y estar atados, tener alas pero también raíces.
Caminamos por la vida, quizá corremos o es el tiempo el que corre y nos atropella dejándonos despeinados e incrédulos preguntándonos dónde estamos y cómo hemos llegado allí. Lo cierto es que a rastras o a brincos, hemos ido abriendo y cerrando trocha, o visto abrirse y cerrarse puertas incluso cuando ya teníamos una mano dentro. Hemos sido y somos también los caminos que soñamos transitar: tanto lo que hemos logrado y hallado como aquello que hemos perdido subsiste en nosotros. Somos la suma de nuestras restas y vivimos con un pie en lo probable, otro en lo tangible y la cabeza flotando entre el cielo y la tierra.
El cielo es de todos, el espacio infinito del pensamiento, la imaginación y la memoria. Pero la tierra, ay, la tierra te quema los pies; tatuaje, te acompaña por siempre ese barro del que te cocieron. Los migrantes caminamos por tierra ajena preguntándonos si algún día nuestros pasos se amoldarán a la forma del terreno, si alguna vez se sentirán naturales o si estamos condenados a andar en puntillas o tropezando. Aún así, vamos construyendo memorias en las esquinas de ciudades que alguna vez nos parecieron inconquistables. Con el paso de los años el cuerpo se acostumbra a los olores y temperaturas, los ruidos, el ritmo ajeno que empieza a ser el propio, y el asombro con el que un día lo veíamos todo deviene recuerdo desvaído, reemplazado por una sorda incomodidad y extrañeza que nos acompañará siempre y que ahora no nos abandona ni siquiera cuando regresamos al hogar natal, donde descubrimos que nos hemos vuelto también extraños. Pero la tierra que nos vio nacer pervive incrustada en nuestros genes, grabada en la memoria con tal obstinación que incluso los hijos de migrantes, ya nacidos en la tierra adoptiva, heredan una vaga sensación de añoranza de ese mundo al que parecían pertenecer sus padres de maneras para ellos secretas e incomprensibles.
Soy una migrante ecuatoriana en Alemania, pero casi la mitad de mi familia es estadounidense y vive en ese país. Son los destinos de tres tierras los que determinan mi vida. Tengo solo dos pies, pero tres naciones y tres idiomas. A veces empiezo una frase en español y la termino en inglés, canto en español, insulto en inglés y leo un poema de amor en alemán. Ya ni sé en qué lengua sueño, las llevo todas trenzadas en mis cabellos. Sueño con paisajes infinitos por los que vuelo sin preguntarme si me pertenecen, sin quemarme los pies, sin chocar contra puertas ni fronteras. Soy, en mis sueños, todos los yos que desearía ser, todas las posibilidades, todas mis tierras. (O)