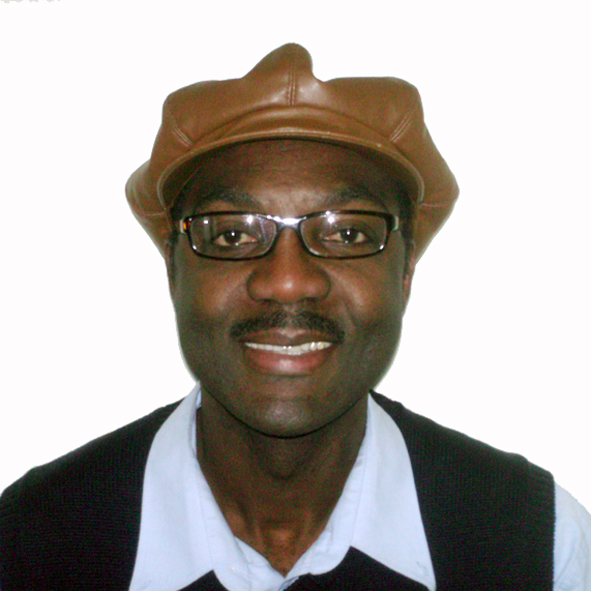¿Cuánto cuesta decir la verdad?, sobre todo en tiempos de crisis donde ciertos valores escasean y algunos la descartan como herramienta esencial aprehendida desde el núcleo familiar, barrio, escuelas, trabajo. Cómo sería si todo girara en torno a la verdad, si la justicia, instituciones, sociedad en su conjunto se erigieran sobre esa norma elemental; para algunos, menos importante. Quién no escuchó aquel “entra nomás, hijito, no te vamos a pegar”, luego una sinfonía de latigazos inundaba la casa, los padres quedaban satisfechos con el castigo ejecutado y el muchacho desconfiando de la “verdad”.
Más allá del etimológico veriitas, su definición filosófica de adecuación entre una proposición y la realidad ontológica (del ser) o lógica (del conocimiento), la verdad posibilita ambientes de confianza donde los individuos puedan relacionarse. Si la verdad prevalece, las personas dudan menos de sus iguales, de las leyes, las autoridades, y viven sin paranoias sociales.
Existen diversos tipos de verdad: objetiva y subjetiva, por la relación consciente e inconsciente del sujeto con el objeto; histórica, que recomienda no emitir juicios de valor en las investigaciones para dotar de objetividad al estudio; la bíblica posiciona al Creador como dios de la verdad; la jurídica descansa en principios de convivencia y respeto a las leyes; la lógica o matemática plantea razonamientos más precisos; la psicológica trata de adecuar lo que se cree ser y lo que realmente se es, y otras verdades balanceándose entre lo absoluto y relativo. El diccionario soviético de filosofía considera como verdad absoluta al fruto de conocimientos acabados e indiscutibles. La relativa, resultado de conocimientos incompletos del mundo objetivo exterior. Mahatma Gandhi plantea tres enfoques en cada historia: “Mi verdad, tu verdad y la verdad”, donde la veracidad epistémica induce a cuestionárselo todo, hasta la “verdad” propia. El Concilio Vaticano II define al hombre como ser capaz de aflorar verdad, pero limitada por el pecado.
En épocas primitivas –pese a limitaciones ontológicas y lógicas– la verdad era más intrínseca del individuo; en comunidades aborígenes es clave para convivir pacíficamente. En sociedades modernas suele vérsela como “problema”, llegando muchas veces a ser minimizada dentro de la familia, sociedad, Estado, instituciones educativas, públicas, privadas, comerciales, entre otras. Se la manipula según intereses mezquinos, la monopolizan, censuran, perfuman de falsedad, para un mercado que compra y baila al ritmo que le mientan. Existe también la verdad moral, esa conexión entre lo que se piensa y lo que se dice, aunque lo dicho fuese relativo y lo moralmente pensado reprochable para otros. No puede edificarse un Estado sólido sin la verdad como estandarte y matriz ética. La política debiese promoverla como valor imprescindible en su vínculo con el pueblo, para consolidar relaciones estables, honestas, sin corruptelas ni demagógicas promesas. Hannah Arendt manifiesta: “…Puede ser propio de la naturaleza del campo político estar en guerra con la verdad en todas sus formas…”.
La publicidad convence; los medios venden; ciertos políticos prometen, ofertan “verdades” relativas, muchos las compran sin pedir vuelto; Gandhi aclara: “…decir una verdad a medias es peor que una mentira…”. El desarrollo eficaz de una sociedad condiciona el promover y posicionar la verdad como valor existencial indispensable; ¿dónde está?, ¿cuánto cuesta?, quizá para unos, mucho; para otros, nada. (O)