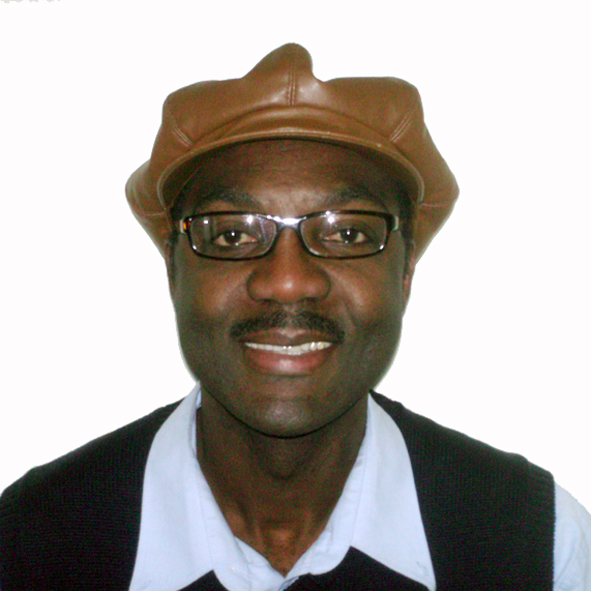Una propuesta nueva en nuestra legislación es la soberanía alimentaria, una política proteccionista en materia agraria y alimentaria que promueve la producción local de alimentos; conceptualmente contraria a la seguridad alimentaria.
La soberanía promueve que los gobiernos no firmen ningún acuerdo comercial de exportación, salvo de excedentes probados una vez satisfecha la demanda interna; ni de importación de productos, defendiendo la producción interna. Localiza el control de la producción y de los mercados.
Tal vez lo bueno sea que el Estado deberá velar porque los productores con la tierra que tienen suplan la demanda nacional, asegurándoles un mercado; o el acceso de los pequeños y medianos campesinos a la tierra y el agua; o hablar de inclusión social y económica. Tal vez lo malo sea que no importa la calidad del producto y si el suelo ecuatoriano es apto para producir todo lo que consumimos; o que el productor tenga que cambiar su cultivo o actividad por la planificación estatal en el uso del suelo sin crédito; o hasta la primera cosecha de algodón para la industria textil nos vistamos de fibras vegetales; o que la incipiente economía de escala alcanzada por pequeños productores asociados se vea afectada por nuevas reglas.
¿Qué pasó con la seguridad alimentaria e inocuidad de alimentos acogida por el Ecuador al ser miembro de las Naciones Unidas? ¿Procurar al consumidor alimentos sanos y seguros (inocuidad) no es bueno para los ecuatorianos? ¿Permitir el libre comercio bajo exigencias internacionales de medio ambiente –sin que se conviertan en barreras no arancelarias– del país comprador no es bueno para nuestros recursos naturales? ¿No tiene derecho el productor que invierte a pedir el justo precio por su producto?
En la Constitución y Ley de Soberanía Alimentaria “sorprende” la confusión de definiciones donde bajo el membrete soberanía alimentaria se describe a la seguridad alimentaria. No lograron definir latifundio ni acaparamiento y concentración de tierras para expropiarlas a favor del Fondo Nacional de Tierras, se lo dejan a la Ley del Régimen de Propiedad de la Tierra. Define cuándo la tierra cumple función social y ambiental. Prohíbe los biocombustibles. Crea un subsidio por distorsiones del mercado, un seguro para la producción y los créditos agropecuarios. Finalmente, remite a diez futuras leyes el desarrollo y aplicación de lo que debemos entender por Soberanía Alimentaria, digamos que lo sabremos en más de año y medio.
Por el lado del Gobierno nacional, diciembre 25 del 2008, el Banco Central del Ecuador demostraba saldo negativo en la apertura de nuevos mercados en Europa. En enero 27 del 2009 el Canciller defendía su interés por lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea, respetándose las “desigualdades entre los países europeos y andinos”. El Gobierno sabe que necesitamos mejorar nuestra balanza comercial empujando con acuerdos comerciales las exportaciones, gestión contraria a la definición de soberanía alimentaria.
El reto de la Asamblea era plasmar el concepto sui géneris de soberanía alimentaria (del siglo XXI) para saber cuáles son esas políticas proteccionistas, conciliando la posición del Gobierno, las expectativas del productor, y la salud –y bolsillo– del consumidor. Reto no conseguido, esperemos lo logre en las próximas diez leyes.