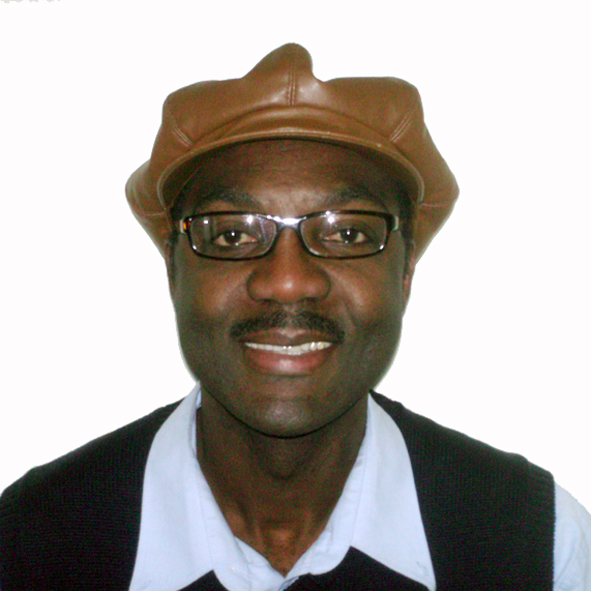Me resulta inevitable, cada 8 de marzo, recordar a las muñecas de trapo de mi abuela materna. Tuve la suerte de ver en mi niñez esas últimas imágenes, que con los años se han convertido en una suerte de leyenda difuminada entre la nostalgia y el olvido: mi abuela Zoila cortando los diminutos pantalones y blusas de sus muñecas, para luego coserlas tan delicadamente. Recuerdo, encontrándome yo de vacaciones en su casa, haberla acompañado a conseguir, supongo que pagando una mínima suma de dinero, los retazos de tela que sobraban en una fabrica de ropa, y que eran el material que daba textura y volumen a las muñecas. Con un lápiz bicolor les pitaba las bolitas rojas en el rostro, para lograr el detalle de las mejillas rosadas. En alguna de esas ocasiones, mágicas de la niñez, me aventuré a participar de ese maravilloso proceso artesanal, que no he vuelto a presenciar y que ya, en este punto, no sé si volveré a ver.
Uno de mis primos mayores, que quizá fue su nieto predilecto, tiene en su memoria más imágenes. Por ejemplo, las ocasiones en que siendo niño acompañaba a nuestra abuela al centro de Quito, para vender o comisionar sus creaciones a las cajoneras de la Plaza de Santo Domingo. El mercado de las muñecas de trapo tiene que ver con esas historias fascinantes de la capital ecuatoriana, cargadas de tradición, misticismo y anécdota. Las muñecas de un solo color, es decir, negras, blancas o rojas eran compradas fundamentalmente por las brujas, para los hechizos de las venganzas, las bienaventuranzas o los del amor.
En algún punto de esta increíble historia, uno de los más famosos pintores de la plástica ecuatoriana contemporánea se interesó por las muñecas. No recuerdo al artista explicando en sus entrevistas el origen de estas, pero en todo caso mi abuela a él lo recordaba perfectamente. En más de una ocasión había ido a su casa para entregarle los pedidos. No deben ser pocas las muñecas de trapo, creadas por las manos de mi abuela, que son parte de los importantes cuadros del pintor.
Los turistas también se aventuraban a comprar muñecas de trapo, especialmente las que tenían aspecto más colorido y representativo de los trajes típicos de las diversas culturas de nuestro país.
En sus últimos años, mi abuela Zoila Enríquez Martínez sufrió una terrible neumonía, que tuvo mucho que ver con su final. A veces he imaginado que las pelusas de sus muñecas de trapo, quizá, se fueron acumulando en sus pulmones durante décadas y que eso le causó la neumonía. Son sólo suposiciones mías, en la época en que murió yo sólo era un niño.
Hace un par de años leí una de las novelas que más han conmocionado mi vida, Saber lo que es olvido (Seix Barral, 2016) del escritor ecuatoriano Carlos Arcos Cabrera. Conversaba recientemente con Nicole Galindo sobre la capacidad que tiene esa obra para hacernos ver que nuestra existencia es la extraña continuación de las historias que nos antecedieron, las historias de las mujeres de nuestras familias. Es un postulado del feminismo asumir esas luchas, esas memorias de dolor y resistencia. Yo creo que el sentido de esa consciencia debe ser patrimonio no sólo de las mujeres de hoy, sino del conjunto de seres humanos. Es una cuestión de justicia. Todos somos, de algún modo, la continuación de las historias de nuestras abuelas.
Por lo demás, entiendo que mi abuela y sus hermanas aprendieron de su abuela y su madre esa fabulosa manualidad. Quizá se inventaron las muñecas de trapo para jugar entre niñas. Pienso que mi abuela Zoila nunca imaginó que por los giros de la vida, con sus crueldades y miserias, se iba a volcar desesperadamente a la costura de esas muñecas para comprar la comida de sus hijos, sus cuadernos para la escuela, y más tarde los regalitos para sus nietos. Cuando admiro el triunfo profesional o laboral de mis tíos y tías, los grados académicos y el cumplimiento de los sueños de mis primos y primas, pienso en las muñecas de trapo. Cuando me siento frente a una hoja en blanco y me decido a escribir, siento en algún lugar luminoso de mi vida las muñecas que con sus manos hacía mi abuela.